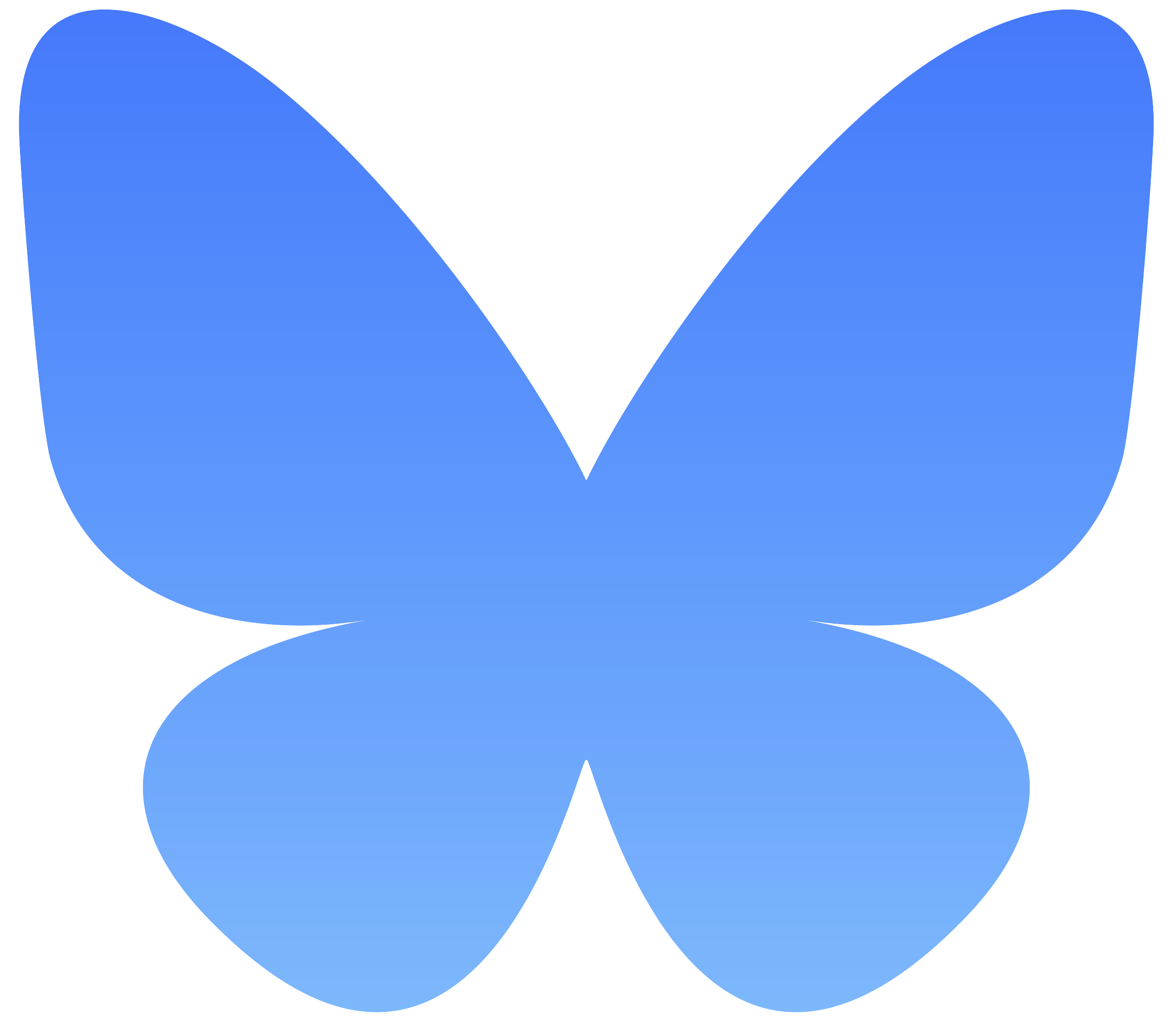Hoy quiero conversar sobre un fenómeno cada vez más omnipresente, especialmente notorio en el discurso político desde los tiempos de la pandemia: la posverdad. Aunque el término pueda sonar reciente, la dinámica que describe es tan antigua como la civilización misma. Vamos a desentrañar qué significa, de dónde viene, cómo nos afecta psicológica y socialmente, y, lo más importante, cómo podemos navegar estas aguas turbulentas integrando el rigor científico con una espiritualidad basada en la búsqueda honesta de la verdad.
¿Qué Es Exactamente la Posverdad?
A primera vista, «posverdad» sugiere que la verdad ha quedado obsoleta o es irrelevante. Y en cierto sentido, esa es la idea. Describe un entorno cultural y político donde los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las apelaciones a la emoción y las creencias personales.
Es un concepto que se propaga velozmente gracias a la tecnología y las redes sociales. Aquí, la «verdad» deja de ser una descripción fiel y verificable de la realidad para convertirse en una construcción cultural o una moneda ideológica. La evidencia y los datos ceden terreno ante la versión de la realidad presentada por un líder carismático o la resonancia emocional que una afirmación tenga con nuestras creencias preexistentes. En la posverdad, sentir que algo es verdad se vuelve más importante que saber si se basa en evidencia. Triunfa la narrativa que valida nuestra visión del mundo, por encima de la incómoda y compleja realidad.
Raíces Históricas: Propaganda y Dogma
Esto, sin embargo, no es nuevo. Es una versión tecnológicamente potenciada de la propaganda y la manipulación que siempre han existido en la lucha por el poder. Pensemos en la propaganda de regímenes totalitarios como la Alemania nazi. Joseph Goebbels entendió perfectamente que una mentira, repetida mil veces y apelando a miedos y prejuicios, podía convertirse en una «verdad» aceptada por millones. La estrategia es clara: simplificar la realidad, crear enemigos, apelar a emociones básicas (miedo, orgullo, resentimiento) y desacreditar fuentes alternativas. El objetivo es crear una burbuja informativa controlada por la autoridad.
Incluso podemos encontrar paralelos en la historia de las religiones organizadas. Textos sagrados como la Biblia o el Corán, para sus seguidores más ortodoxos, han sido (y son) la fuente única y absoluta de verdad sobre el universo, la historia y la moral. La autoridad residía en la revelación divina, no en la evidencia empírica. Cualquier descubrimiento científico que contradijera las escrituras era erróneo por definición, debía ser ignorado, negado o reinterpretado.
El caso de Galileo Galilei es emblemático. Sus observaciones apoyaban la teoría heliocéntrica de Copérnico, contradiciendo la interpretación literal bíblica de una Tierra inmóvil. La autoridad eclesiástica, aferrada a su monopolio de la verdad, lo forzó a retractarse, sin importar la evidencia observable. Este patrón –la autoridad dictando la verdad y suprimiendo la evidencia– es precisamente lo que vemos reflejado en la posverdad contemporánea.
Curiosamente, la tradición judeocristiana contiene la idea del Logos o Verbo creador («En el principio era el Verbo… y todas las cosas por él fueron hechas»), que sugiere que la palabra precede y crea la realidad material. Una antítesis, en cierto modo, del enfoque científico.
La Revolución Científica: El Valor de Admitir la Ignorancia
La ciencia moderna nació precisamente de una revolución contra esta aceptación acrítica de la autoridad. El método científico postula una realidad objetiva que existe independientemente de nuestros deseos y que debemos descubrir mediante observación sistemática, experimentación rigurosa e interpretación racional.
Este paso de la «verdad revelada» a la «verdad buscada y verificable» fue el corazón de la Ilustración. Yuval Noah Harari lo llama la «revolución de la ignorancia». Su motor no fue la arrogancia de creer saberlo todo, sino la humildad radical de admitir nuestra inmensa ignorancia. Reconocer que nuestras intuiciones a menudo fallan y que la única forma fiable de conocer el mundo es observarlo, medirlo y estar dispuestos a revisar nuestras creencias, incluso las más cómodas.
La verdad científica no es un dogma; es un conocimiento provisional, nuestra mejor explicación hasta ahora, siempre sujeta a revisión. El escepticismo (la exigencia de evidencia robusta) es fundamental. La ciencia avanza cuestionándose a sí misma, no aferrándose a doctrinas. Esta visión choca frontalmente con la concepción ideológica de la verdad propia de la posverdad, que representa una regresión a un pensamiento más tribal y autoritario.
La Resistencia a las Verdades Incómodas
La historia está repleta de ejemplos donde verdades científicas con implicaciones económicas o sociales chocaron con la resistencia de quienes se beneficiaban del statu quo.
- El Plomo Tetraetílico: Este aditivo para gasolina, promovido por corporaciones como Ethyl Corporation (General Motors y Standard Oil), resultó ser altamente tóxico. A pesar de la creciente evidencia científica sobre sus devastadores efectos neurológicos (incluyendo una posible reducción del CI a nivel poblacional), la industria negó, ofuscó y atacó a los científicos (como el héroe Clair Patterson) durante décadas, financiando estudios sesgados y campañas de relaciones públicas. Solo años de lucha científica, activismo y regulación gubernamental lograron prohibirlo, pero el costo en salud pública fue inmenso.
- Otros Ejemplos: Vimos tácticas similares con la industria del tabaco negando la relación con el cáncer, la industria química luchando contra la regulación de los CFCs que destruían la capa de ozono (¡un problema que logramos solucionar gracias a la acción basada en ciencia!), y lo vemos hoy de forma dramática con la crisis climática, donde un consenso científico abrumador es combatido con las mismas estrategias de siembra de duda y ataque a la ciencia por parte de intereses poderosos.
Estos casos muestran cómo los intereses económicos pueden motivar la negación de la evidencia y la promoción de narrativas alternativas (posverdad), priorizando el beneficio a corto plazo o el poder por encima del bienestar colectivo e incluso del propio futuro.
La Psicología de la Posverdad: Por Qué Somos Susceptibles
Para entender por qué caemos tan fácilmente en la manipulación, debemos mirar hacia nuestro propio cerebro. Somos animales sociales, y nuestra supervivencia ha dependido de cooperar y construir realidades compartidas a través de historias. Nuestro cerebro está predispuesto a pensar en términos narrativos, no en procesar datos fríamente.
La evolución nos dotó de atajos mentales (heurísticas) para tomar decisiones rápidas. Estas heurísticas, eficientes en entornos ancestrales, pueden llevarnos a errores sistemáticos (sesgos cognitivos) en nuestro complejo mundo moderno.
Una buena historia organiza la información caótica, le da sentido, establece relaciones causa-efecto (a menudo incorrectas pero fáciles de digerir) y nos engancha emocionalmente. Recordamos mucho mejor una historia que una lista de datos abstractos (como ilustra el ejemplo de memorizar colores de resistencias con la palabra «necarona beas biogribla»).
Por eso, una afirmación falsa envuelta en una historia convincente que apela a nuestros miedos y esperanzas puede ser más persuasiva que hechos complejos pero verídicos. Es más fácil creer en una conspiración simple con un villano identificable que aceptar una realidad multifactorial y caótica. Preferimos historias que nos colocan como los buenos, los especiales, los elegidos – algo que las religiones y los políticos populistas explotan magistralmente, vendiendo narrativas emocionales de pertenencia y lucha contra un enemigo común.
Cuando nuestras creencias chocan entre sí o con la realidad, experimentamos disonancia cognitiva (Leon Festinger), una tensión mental incómoda. Para reducirla, podemos cambiar una creencia, buscar información que la refuerce (sesgo de confirmación), o minimizar la importancia del conflicto. A menudo, optamos por modificar la historia en nuestra cabeza, aferrándonos a creencias falsas incluso ante evidencia contraria, porque abandonar el confort de lo conocido y aceptar nuestra ignorancia es doloroso y difícil. Es parte de por qué dejar la religión dogmática por una espiritualidad auténtica, basada en la humildad y la búsqueda, es un camino exigente.
La Pandemia: Un Caldo de Cultivo para la Posverdad
La pandemia de COVID-19 exacerbó estas tendencias. La avalancha de información compleja y a veces contradictoria (sobre la transmisión, la eficacia de las máscaras, etc.), sumada a la incertidumbre y el miedo, generó un terreno fértil para las teorías de conspiración (el virus creado en laboratorio, Bill Gates, etc.). Estas ofrecían explicaciones sencillas y villanos claros.
La propia naturaleza de la ciencia –que avanza corrigiéndose a sí misma– fue malinterpretada por una sociedad acostumbrada a «verdades» absolutas y líderes que nunca admiten errores. Ver a los científicos ajustar sus recomendaciones a medida que surgía nueva evidencia fue visto por algunos no como rigor, sino como inconsistencia o engaño, minando la confianza. Además, la pandemia expuso crudamente nuestra vulnerabilidad, llevándonos a buscar refugio en certezas simplistas. El aislamiento también pudo haber radicalizado a líderes mundiales (se especula sobre el caso de Putin y la invasión de Ucrania).
La Guerra Contra la Complejidad y la Fabricación de Ignorancia (Agnotología)
Existe una historia de fabricación deliberada de ignorancia o duda (agnogénesis) con fines políticos o comerciales. Hoy, estas técnicas se refinan en la era digital. Estrategias como «inundar la zona con mierda» (según el estratega de Trump, Steve Bannon) buscan generar tanto ruido y confusión que la gente deje de prestar atención y el debate racional se erosione, dejando el campo libre a la ideología y la lealtad ciega.
En un mundo complejo e incierto, el vacío es llenado por líderes carismáticos que ofrecen soluciones fáciles a cambio de lealtad incondicional. Es un pacto psicológico similar al de las sectas: el líder promete seguridad, poder o felicidad, y el seguidor entrega su pensamiento crítico. La fe ciega, donde la evidencia es irrelevante o incluso enemiga («el pecado de dudar»), se convierte en la moneda de cambio.
Si bien cierta confianza en el liderazgo es necesaria para la cohesión social (el contrato social), la sumisión acrítica es peligrosa.
El Antídoto: Escepticismo Saludable y Humildad Intelectual
¿Cuál es la salida? Cultivar un escepticismo saludable y la humildad intelectual como actitud de vida.
- Escepticismo Saludable: No es cinismo (negar todo) ni nihilismo (creer que nada importa). Es la actitud de indagar críticamente, de cuestionar afirmaciones (especialmente las extraordinarias, que requieren evidencia extraordinaria, como decía Carl Sagan) y exigir evidencia robusta.
- ¿Cómo practicarlo?
- Verifica las fuentes: ¿Son primarias o secundarias? ¿Tienen reputación de rigor? ¿Hay intereses detrás?
- Busca múltiples perspectivas: Contrasta información de diversas fuentes.
- Evalúa la evidencia: ¿Se basa en datos, estudios, o en rumores y anécdotas?
- Identifica sesgos: ¿Qué intereses (del autor o propios) pueden influir en la presentación o recepción de la información? (Exploraremos los sesgos en detalle próximamente).
- Reconoce falacias lógicas: Aprende a detectar errores de razonamiento usados para manipular.
- ¿Cómo practicarlo?
- Humildad Intelectual: Es reconocer los límites de nuestro conocimiento y nuestra falibilidad. Aceptar, como hizo la revolución científica, que somos esencialmente ignorantes sobre la mayoría de las cosas. Incluso en nuestras áreas de «expertise», podemos equivocarnos.
- Implica estar abiertos a corregir nuestras ideas.
- Requiere aceptar la posibilidad de error. Nuestra sociedad debería valorar más la capacidad de reconocer errores como fortaleza, no como debilidad. La tendencia actual a insistir en la mentira, a no admitir equivocaciones, es una peligrosa inversión de valores.
El Camino Hacia una Verdad Más Auténtica
Navegar la era de la posverdad exige un compromiso consciente con la búsqueda de la verdad, por compleja e incómoda que sea. Requiere la valentía de cuestionar nuestras propias creencias y las narrativas dominantes, y la humildad de aceptar que no tenemos todas las respuestas.
Integrar el rigor del pensamiento científico con la profundidad de una espiritualidad auténtica –aquella que valora la honestidad, la humildad y la conexión genuina con la realidad– nos ofrece las herramientas para resistir la manipulación y construir un entendimiento más claro y compasivo del mundo y de nosotros mismos.
Espero que esta reflexión te sea de utilidad.
Buen camino y buena brisa.