Última actualización el 2023-07-13

En el viaje hacia la construcción de mi propio sistema de creencias, caminé a través de la religión católica, el esoterismo y el chamanismo antes de llegar a la espiritualidad basada en el escepticismo. Ese viaje tuvo como punto de partida la cosmovisión que mis padres me legaron a partir de lo que ellos recibieron de sus padres, pero los caminos que elegí desde entonces fueron aquellos que mejor respondían a mi búsqueda personal.
Siempre creí que esa búsqueda se originaba el anhelo de obtener un conocimiento profundo de la realidad del espíritu y una experiencia personal con la divinidad, pero siempre hubo algo más. En el fondo, más que una búsqueda, mi viaje espiritual era una cruzada personal en contra de mis miedos más profundos: A morir, a ser olvidado y a no tener el control sobre mi vida.
Es posible que te identifiques con alguno de mis miedos; eso no sería de sorprender porque no se trata de miedos particularmente difíciles de encontrar. Estamos genéticamente programados para procurar nuestra supervivencia, establecer complejas relaciones con otras personas y transformar nuestro entorno. Por esa razón, la muerte, el olvido y no tener el control, están en el “top” de los miedos más populares para los seres humanos.
Lo que a veces no notamos es hasta qué punto nuestros miedos condicionan no sólo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, sino sobre todo en lo que creemos. Tenemos la tendencia natural a gravitar hacia creencias que le quitan poder a esos miedos y rechazar las creencias que los amplifican. Por ejemplo, quienes le tienen más miedo a la pérdida de las libertades económicas que a la pérdida de libertades civiles pueden ser más afines a un pensamiento más conservador y de derecha. Quienes prefieren la restricción de los derechos económicos a la restricción de derechos civiles podrían en cambio tender a ser más liberales y de izquierda.
En mi caso, me aterraba la sola idea de ser vulnerable al infortunio y tener que atravesar por la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, un accidente o cualquier otra desgracia. Mi búsqueda espiritual estaba motivada clandestinamente por la necesidad de sentirme seguro en un mundo en el que no hacía falta buscar demasiado para encontrar desgracias aparentemente fortuitas en todas partes.
Desde muy niño aprendí a rezarle al “Ángel de la guarda” para que no me desamparara ni de noche ni de día, añadiendo al final que sólo tenía que cumplir con su guardia hasta que me pusiera en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. Ya más grandecito aprendí que ese momento de paz y alegría sería cuando me muriera, así que básicamente le estaba pidiendo al ocupado ángel que me diera de baja.
Bueno, yo sé que esa no era la idea. La curiosa conclusión del popular rezo pudo surgir del esfuerzo para formar una cuarteta de dodecasílabos con rima asonante, pero acaso, la famosa plegaria infantil no es la única instancia de curiosas contradicciones donde la certeza de la protección divina se debate con la inevitabilidad de la muerte y el sufrimiento.
Por ejemplo, la iglesia católica dice centrar su mensaje en la salvación de Cristo y sin embargo su símbolo principal es la imagen de un Jesús moribundo apuntillado a la cruz. Se pregona la fe como fórmula de protección contra la desgracia, pero también el sacrificio como el mejor vehículo para la salvación.
Esa y otras contradicciones me llevaron a cuestionar la coherencia de la religión, además de inducir mi curiosidad por lo metafísico y los conocimientos ocultos.
Como lo he narrado anteriormente en este podcast, llegó entonces mi encuentro con el mundo espiritual a través del trance enteogénico en el yagé y mi vida cambió por completo. Obtuve la certeza de que no solo sí hay un más allá, sino que podemos comunicarnos con seres que lo habitan: hablarles y escucharlos directamente, sin necesidad de intermediarios o de tener una fe ciega.
Así que, con mi nueva línea directa con la divinidad, cambié las plegarias nocturnas al ángel de la guarda y las invocaciones a San Miguel arcángel cuando me sentía en peligro, por el uso de amuletos, conjuros y rezos de protección. O sea que cambié de cosmogonía, pero no de cosmovisión. Cambié a los ángeles por espíritus guardianes y mi convicción de la necesidad de rezar e ir a misa para estar protegido, por la idea de que tomando yagé cada dos o tres meses y participando en círculos de palabra, obtendría esa ansiada protección de todo mal, sin la cual mi vida sería un tormento.
Negociando con la ley
Sin embargo, dentro de mí existía también una fuerza que me atraía hacia una visión científica del mundo, sin fenómenos sobrenaturales ni pensamiento mágico. Pero aceptar esa visión de la realidad significaba que ya no podría ser un “consentido de la Virgen” como me calificó alguna vez mi padrino Diego, o alguien bajo la protección del Espíritu Santo como lo sentenció años atrás la vidente que consulté en Santa Marta.
¿Y cómo aceptar una realidad tan indiferente a mis méritos espirituales, cuando había visto la protección y fortuna que sin lugar a dudas han estado presentes a lo largo de mi vida? ¿Cómo no creer en los guardianes que Dios puso en mi camino para protegerme en los momentos de peligro?, ¿Cómo justificar las situaciones trágicas que me pasaron rozando sin causarme ningún daño? ¿De dónde provendrían entonces las teofanías que me guiaron a través de mi camino espiritual, concediéndome alegrías más allá de mis mayores expectativas?
Mi experiencia personal, sesgada por esa buena fortuna que siento que me ha acompañado, me indicaba que yo había dado los pasos correctos para lograr el favor de la providencia y que fue justamente cuando me alejé de su camino, que tuve que pasar por situaciones difíciles; como sucedió cuando mi primer matrimonio terminó debido a mi infidelidad.
Al menos, esta es la realidad que viví durante muchos años y la mentalidad que puse al centro de mi trabajo espiritual: esforzarme por ser un ser humano ejemplar, cumplir con la voluntad de Dios para obtener a cambio la protección del mal y buena fortuna que anhelaba para mí y mis seres queridos.
Ese era, en últimas, el mismo negocio cósmico que intenté con la religión años atrás: cumplir con los mandamientos, ir a misa y practicar obras de misericordia a cambio de protección divina y otros dones materiales.
El problema era que no tenía claro qué era lo que debía hacer, y qué lo que no me era permitido, en medio del potpurrí de creencias que revolví durante esos años. Algunas cosas eran evidentes, como no causar sufrimiento, respetar la vida, ser honesto y cumplir la palabra empeñada; pero había temas más polémicos en los que lo ‘incorrecto’ no era tan evidente.
Entre esos dilemas estaban si Dios requería que lo adorasen o no, el asunto gnóstico de si eyacular era lícito o no, y también si los pensamientos impuros constituían delitos espirituales. Además, ¿qué se debería considerar impuro? Estos temas dominaron buena parte de los cientos de horas que gasté en círculos de palabra y conversatorios con abuelos. Las respuestas casi siempre fueron moralistas y cristianas, y por consiguiente machistas y conservadoras.
Con ese contexto, intenté realizar mi propia consulta espiritual sobre la ley divina a través de las plantas sagradas y si bien algunas veces la experiencia enteogénica me reveló verdades sorprendentemente libertarias y contracorriente, otras veces las revelaciones eran totalmente contradictorias y al final, siempre volví a al moralismo conservador que me fue inculcado en mi crianza cristiana.
Un conservatismo en el que siempre salvé una pequeña zona de distención para mis instintos primarios, ya que si me resignaba al ascetismo riguroso que predicaban los abuelos – aunque nunca aplicaban – no habría tenido como salvarme de la furia divina. Mi escape del enredo mental era la observación de que si la vida me estaba sonriendo era porque en medio de todo, mis pequeñas licencias indecorosas no disgustaban tanto al juez eterno.
A veces, sin embargo, temía que aquellos deslices tal vez estuvieran abultando una libreta cósmica de faltas y que en algún momento tendría que pagar con dolor y sufrimiento por mi licenciosidad y falta de fuerza de voluntad.
Ese yoyo psicológico fue mi realidad durante los primeros años de mi camino espiritual, en los que al tiempo disfruté de la satisfacción por mi crecimiento como persona y la frustración por mi incapacidad de vencer las tentaciones de la carne. Es posible que ese conflicto haya sido uno de los orígenes de mi odisea sicodélica bipolar entre el cielo y el infierno en el yagé.
Una de las leyes que el yagé me había mostrado que Paula y yo debíamos observar para asegurar su protección era que no podíamos involucrarnos sentimentalmente con otras personas. En mi imaginario, si alguno de los dos fallaba a esa promesa, perderíamos todo lo que habíamos construido.
Entonces sucedió lo impensable y fue que Paula – y no yo, como cabía esperarse – tuvo que enfrentar la prueba de fuego de sentir amor por otra persona. Ese evento dio lugar a la primera y única separación entre los dos y me sirvió de excusa para dar rienda suelta a mis propias represiones. Me precipité hacia lo prohibido como cordero al matadero, envalentonado por mi arrogancia, con destino a todo lo que supuestamente me estaba vedado, so pena de destierro de la gracia divina.
Pero a pesar de las advertencias cósmicas, aparte de la natural crisis de pareja, no pasó nada negativo. Después de una corta separación, Paula y yo nos reencontramos más enamorados que nunca, más decididos a seguir adelante con nuestro hogar y con más confianza para compartir un espacio de complicidad que nos habíamos reservado antes. Aquel ‘pecado’ nos unió y nos permitió conocernos de formas que ni siquiera sabíamos que necesitábamos encontrar.
A pesar del inesperado pero bienvenido desenlace de ese desliz, seguí sin descartar la lógica del negocio cósmico y, por lo tanto, seguí intentando infructuosamente convertirme en un casto hombre de sabiduría y rebotando entre el cielo y el infierno en mis tomas de yagé. Y así fue hasta que conocí a Diana en 2016 y ahí si que tiré por la borda mis intentos de correctitud espiritual, castidad, decencia y hasta sentido común.
Ya narré en este podcast el paraíso y purgatorio que esa relación significó para Paula y para mí, pero amén de las consecuencias lógicas que tuvimos que enfrentar como pareja, lo cierto es que tampoco hubo castigo divino, ni mala suerte, ni ruina ni enfermedad. Ni siquiera un caso esporádico de caspa o un raspón en la rodilla. Sólo sucedió algo que yo creí que era el merecido castigo divino, pero resultó siendo apenas un malentendido médico. No sólo eso, sino que igual que después de la experiencia anterior, nuestra relación se fortaleció aún más, aprendimos muchas cosas y seguimos adelante para seguir cumpliendo nuestras metas y sueños.
Ya no valía la pena seguir negando la realidad: o el castigo divino no existe o Dios es mucho más permisivo de lo que se creía. Bueno, aun existía la posibilidad de que por alguna razón Dios decidiera aguardar para disciplinarme en otro momento, tal vez cuando menos lo esperase. Pero me referiré a esa posibilidad un poco más adelante.
Entender que el castigo divino no existe no me convirtió en un libertino descarado ni tampoco me curó de mis debilidades humanas. Seguí siendo el mismo, con mis virtudes y mis defectos, pero sin esa fuente constante de ansiedad con la que cargué durante años mientras creía que Dios me castigaría tan pronto como me pasara de la raya.
Digamos que comprobé por mí mismo esa lección del renombrado ilusionista y conocido ateísta Penn Jillette cuando durante una de sus conferencias, un cristiano se levantó y le hizo la siguiente pregunta:
– “Si Dios no existiera, ¿qué le impediría a todo el mundo andar por ahí matando o violando a quien se les de la gana?
Y la respuesta de Penn fue:
– “Oh, pero yo sí mato y violo a todos los que he querido matar y violar en mi vida. ¿Y sabe cuántas personas he querido matar y violar? ¡EXACTAMENTE CERO! ¡Psicópata asqueroso!

Y es cierto, puede que haya algunos psicópatas que necesitan del temor al castigo divino para abstenerse de ejecutar sus perversiones, pero para la mayoría de los criminales documentados eso no funciona. En cambio, se sabe qué muchos asesinos y violadores seriales justifican sus crímenes con supuestas motivaciones nobles o hasta sagradas. Al fin y al cabo, las peores aberraciones de la historia se han llevado a cabo en nombre de la religión, la patria, el honor y otras imbecilidades crónicas. (Ver la historia de las familias Cárdenas y Valdeblánquez).
La realidad es que la gran mayoría de seres humanos no matamos ni violamos, no porque le temamos al castigo divino, sino porque no tenemos la predisposición genética para ese nivel de violencia, porque no tenemos motivaciones personales para actual así, porque no vivimos en condiciones socioeconómicas qué nos empujen a ello, porque no crecimos viendo de cerca la maldad, porque fuimos formados con valores nobles, o como en mi caso, por todos esos factores al tiempo.
Volviendo a mi búsqueda personal, resolví por fin una de las grandes preguntas que tenía antes de iniciar mi camino espiritual. No existe un castigo divino inmediato y proporcional al pecado involucrado. Cualquier consecuencia nefasta para el perpetrador puede explicarse por los efectos de la venganza o justicia humanas, o en muchos casos al sentimiento de culpa. Pero basta ver las noticias para encontrar cientos de ejemplos de criminales, personas crueles y corruptas que no sólo no reciben un castigo por sus actos, sino que disfrutan de riqueza o admiración al punto de ser condecorados por sus acciones.
El único refugio del creyente en la justicia divina es la fe en el castigo aplazado. Ese merecido cósmico que estaría reservado para la vejez o mejor aún, para la hora de la muerte. Esa es la base de la doctrina hindú del karma o su alternativa cristiana: el infierno y el purgatorio. Estas teorías parecen representar la solución al problema de la justicia cósmica. Sin embargo, aquí ya entramos en el terreno de la elucubración sobrenatural y hasta el momento no se conoce ninguna forma objetiva de testear esas hipótesis. Al no hacer parte del dominio de la realidad física alcanzable para la ciencia, es imposible refutar o confirmar científicamente cuál de las dos opciones: reencarnación o infierno, refleja la realidad que vivimos, si es que se tratara de alguna de las dos.
“Todo pasa por algo”

Sabiendo esto, recurrí nuevamente a la exploración enteogénica con el yagé, pero lamentablemente, después de años de ceremonias no encontré una respuesta. Vi supuestas vidas pasadas, pero también exploré el cielo y el infierno y hasta presencié vidas futuras en otros planetas, a pesar de que esos conceptos fueran excluyentes entre sí. Mis conclusiones sobre lo que nos espera después de nuestra última exhalación pueden ser de tu interés, pero no quiero salirme más del tema de hoy, así que, si te parece, hablaré de ello en un próximo episodio.
Por ahora, volviendo al punto del castigo por el pecado, la idea de que éste siempre llega, así pasen años o incluso décadas para que se consuma, es un argumento tan débil que se anula a sí mismo. Ya voy a explicar por qué: Si la consecuencia no es proporcional, ni inmediata, ni explícitamente atada a su causa, entonces siempre se va a poder argumentar que cualquier adversidad que suceda es el castigo por una falta. Sería como lanzar una flecha a una pared, después ir y pintarle una diana alrededor y decir que se ha dado justo en el blanco.
El problema es que en la realidad que habitamos, todos los seres humanos tenemos que experimentar algún nivel de adversidad: accidentes, enfermedades, pérdidas materiales o por lo menos las dolencias en la vejez avanzada y la inevitable muerte. Experiencias totalmente independientes de nuestra calidad moral o balance de infracciones cometidas.
Aun así, muchos creen – y yo así lo creí por mucho tiempo – que quienes tratamos de ajustarnos a las normas de una vida cristiana, espiritual y bondadosa, seríamos eximidos de tales castigos materiales. Una doctrina que si lo piensas bien es insidiosa y totalmente injusta con quienes enfrentan el infortunio. Esta es la importante lección del libro “Todo pasa por algo y otras mentiras que amé creer” de la escritora canadiense Kate Bowler.
En ese libro, la autora, que era practicante del “Evangelio de la Prosperidad” de la iglesia de los Menonitas, descubrió lo despiadada que puede ser esta creencia del que “Dios no castiga ni con palo ni con rejo”. A pesar de su religiosidad, amabilidad y compasión con los demás, Kate tuvo que atravesar durante años no sólo una extraña variante de cáncer sino otros problemas serios en su salud. Al desconcierto que le causó el incumplimiento de esa promesa de una vida sin mayores dificultades a cambio de su permanencia en la fe, se sumó el duro golpe de ser excluida y señalada por su propia comunidad. Al fin y al cabo, si estaba pasando por semejante tragedia, debía ser porque Dios la estaba castigando por sus pecados.

También existe la doctrina de “No hay mal que por bien no venga”, bellamente ilustrada en la película “La Cabaña” de 2017. En el filme, el protagoniza aprende que el asesinato de su pequeña hija, que dejó un hueco de resentimiento y dolor en su alma, era algo que él ‘tenía’ que vivir para crecer espiritualmente y sembrar la semilla de una nueva vida.
Este concepto, muy común en los saberes de la nueva era, es problemático porque nuevamente le agrega a la tragedia la carga de tener que encontrar el “para qué”. También puede crear la idea errónea de que el crimen está justificado porque al fin y al cabo siempre va a derivar en algo bueno, o que el perpetrador no tiene culpa alguna porque antes está ayudando a la víctima a aprender algo valioso para su vida. La idea rescatable de este tipo de pensamiento es que cuando nos golpea la desgracia siempre tenemos la alternativa de aprovechar la experiencia para dedicarnos más tiempo, acercarnos a nuestros seres queridos y crecer alrededor del dolor. A eso se llama el proceso del duelo y no tiene nada que ver con predestinación ni justicia divina sino con la capacidad humana de superar el dolor y fortalecerse ante la adversidad, es el tema al que me referí en el episodio “Antifrágil” la temporada anterior.
Crimen y Castigo
El último rincón en el que podría esconderse esa esquiva prueba de la justicia divina es en el espacio de la propia mente humana, donde algunos creen que todo infractor recibe el justo castigo por sus culpas. Es el centro de la famosa novela de Dostoievski, quien, a través del protagonista de la historia, Rodion Raskolnikov, pretende demostrar que en nuestro fuero interno no es posible justificar actos inmorales y que todos, independientemente de estatus o creencias, estamos sujetos a las mismas leyes morales y debemos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones.
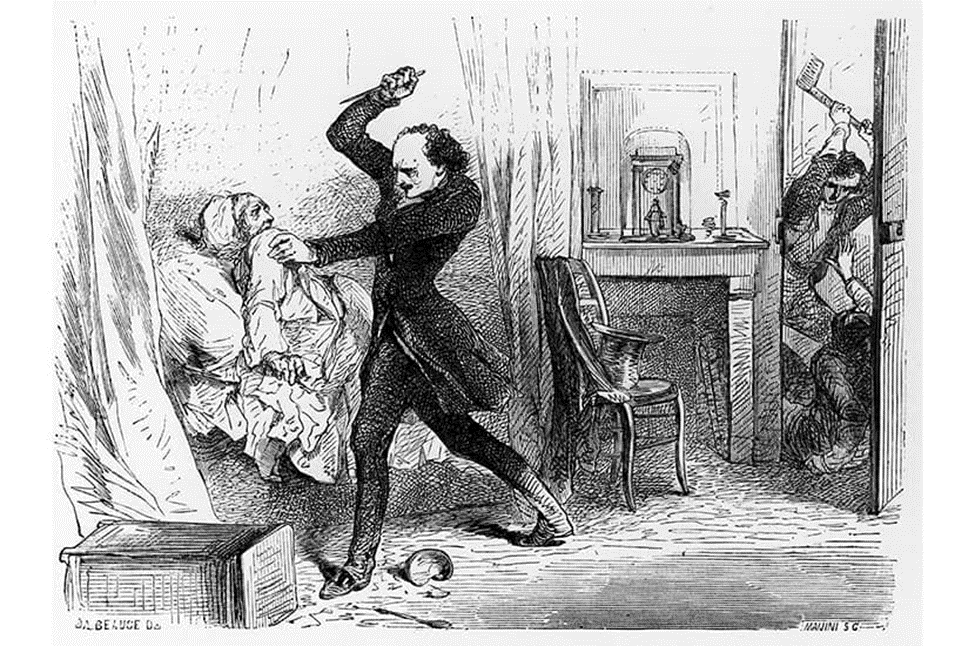
Esta teoría, considerada con frecuencia como la manifestación de la justicia divina a través de la propia consciencia es en principio, más plausible que las anteriores. En mi familia escuché aludir a ella en el dicho de que “nadie se puede esconder de la propia consciencia” y que quienes obran mal, no pueden vivir tranquilos. Pero, desdichadamente y con el perdón de Dostoievski, la justicia de la conciencia tampoco se sostiene ante el peso de la evidencia.
Las personas promedio, a no ser que hayan sido diagnosticadas con psicopatía u otras disfunciones mentales que afectan la capacidad de sentir empatía, usualmente sufrimos algún nivel de remordimiento y autoflagelación después de cometer una acción que sabemos que es incorrecta. Pero, cuando hablamos de criminales, delincuentes recurrentes, políticos corruptos, dictadores y genocidas, este no es el caso más común.
Los seres humanos somos excelentes narradores de historias y tenemos la costumbre de crear narrativas para justificar nuestros actos, sin importar cuan equivocados o insidiosos estos sean. Algunos nos hemos auto justificado por comer frutas en el supermercado sin pagar por ellas, por cometer fraude en algún examen, descargar películas piratas o ser infieles ocasionalmente. Pues del mismo modo hay quienes encuentran justificaciones satisfactorias para explotar a sus trabajadores, negociar con drogas, golpear a sus hijos y parejas o asesinar a cientos de personas en nombre de la libertad, la moral o Dios.
Quisiéramos creer que los generales que dirigen la invasión a un país vecino o los autócratas que han ordenado la ejecución de cientos de inocentes no pueden dormir tranquilos, que lloran en secreto por sus culpas y que le temen la muerte porque saben que los esperan las llamas del infierno. Pero esto casi nunca es así. A no ser que la justicia humana les alcance, juzgue y castigue, lo más común es que esos personajes no pierdan un segundo de sueño pensando en sus víctimas y, al contrario, disfruten recordando sus hazañas mientras sus áulicos los aclaman y los impulsan.
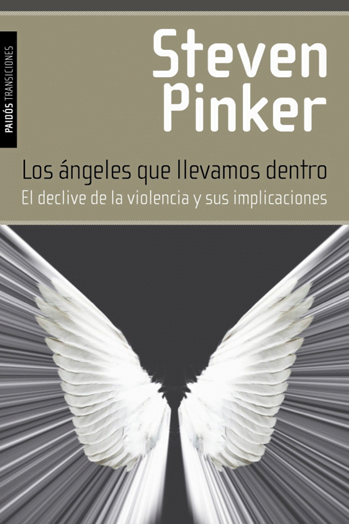
Una lectura recomendada para entender este fenómeno es el interesante “Los ángeles que llevamos dentro” de Steven Pinker. En este voluminoso libro, Pinker realiza un recorrido a través de distintas épocas de la historia humana desde el punto de vista de la violencia entre naciones y entre individuos, así como de los hombres hacia las mujeres, los niños y los animales.
En ese libro me llamó mucho la atención que cosas que hoy en día consideramos abominables como tirar bebés a la basura, golpear niños hasta dejarlos inconscientes o prender fuego a perros y gatos por diversión, eran considerados comportamientos aceptables socialmente y a veces incluso deseables en la edad media. Sin ir tan lejos, cuando yo era niño durante los años 80 y 90, las corridas de toros, las peleas de gallos, la homofobia y el racismo eran totalmente tolerados y considerados parte de la ‘cultura’ y la ‘moral’ colombianas.
A mis 43 años, puedo ver con claridad decisiones y acciones que tomé cuando estaba en mis ‘veintes’, que hoy en día me causan arrepentimiento y vergüenza, pero que en ese tiempo no solo no me quitaban el sueño, sino que me hacían sentir orgulloso. En conclusión, la conciencia es tan relativa como la moral y está totalmente condicionada por el contexto sociocultural, religioso, político y circunstancial del momento.
Virtud y Recompensa
Está claro que dediqué una cantidad considerable de tiempo para llegar a mi conclusión de que no existe una justicia universal que castigue la maldad en la tierra. Aún queda por discutir la posibilidad de un castigo en el más allá, pero al menos, mi temor al castigo divino en la tierra ya no tenía fundamento. Y no era algo que me preocupara porque tuviera yo la intención de cometer algún crimen, sino porque en mi camino espiritual encontré tantas reglas, prohibiciones y ambigüedades, que ni siquiera tenía claro qué era lo que tenía que hacer o evitar para eludir la desdicha.
Cuestiones como abandonar la religión, no creer en Yahveh, el poliamor, la masturbación, la eyaculación, los chismes, criticar libros sagrados, hacer chistes sobre Jesús, denunciar el machismo y la homofobia en el chamanismo. Ya me sentía libre de actuar según mis principios y mis acuerdos sin el yugo del temor a la venganza celestial.
Pero había una parte que aún me faltaba por resolver: Si ya había comprobado que los pecados no son castigados en la Tierra, ¿cómo es que – en cambio – las acciones provechosas y piadosas que llevé a cabo sí me fueron retribuidas con bendiciones abundantes? Porque tendría que estar ciego para no ver las muchas veces que he fui premiado por la providencia, particularmente durante los años siguientes a mi conversión espiritual con el yagé.
Hasta entonces tuve que pasar por algunos momentos difíciles, un par de ellos claramente asociados a malas decisiones que tomé, pero las serendipias en mi vida fueron y han sido mucho más abundantes que las dificultades. ¿Por qué? ¿Qué méritos tengo yo por encima de millones de seres humanos que llegarán al final de sus días sin disfrutar de la tranquilidad y comodidades que me ha obsequiado el destino?
Soy consciente de que nací con algunas ventajas sobre muchos otros: unos padres educados, cariñosos, responsables y con estabilidad económica, si bien con las estrecheces comunes en la clase trabajadora de Colombia de principios de los 80’s. Recibí una buena alimentación durante mi gestación e infancia, conté con la suerte de una genética que me predispuso para la curiosidad intelectual y un ambiente familiar estimulante en el que recibí las bases de un futuro con buenas herramientas y sin mayores cargas.
En otras palabras, gran parte de las bendiciones que ‘recibí’ no pudieron ser un premio porque los méritos no fueron míos. De alguna forma, mi vida es el premio o más bien la consecuencia de los esfuerzos de mis padres, mis abuelos y todos los que los antecedieron. Haber recibido un punto de partida con ventajas que ninguno de ellos tuvo es el resultado de que todos mis ancestros, sin importar sus circunstancias, fueron capaces de tener al menos un descendiente que vivió lo suficiente para reproducirse también. Pero más que eso, el resultado de que mis más recientes ancestros, sobre todo mis padres, pudieron superar sus propias vicisitudes y traumas para asegurarme una mejor vida que las la que ellos tuvieron.
Sé que mis padres agradecen a Dios por las cosas positivas que ellos recibieron y me enseñaron a hacer lo mismo, pero mi nueva perspectiva me obliga a dirigir mi gratitud y admiración hacia ellos en primer lugar y luego a nuestros ancestros por su esfuerzo y valentía.
Haber iniciado mi vida en un punto de partida tan favorable fue sin duda el factor que más peso tuvo entre las causas de los mayores éxitos de mi vida: mi familia, mi espiritualidad, mi carrera y mis aficiones. Aun así, no puedo desconocer los eventos fortuitos que se necesitaron para poder alcanzar muchos de esos logros: conocer a Jensy, con quien compartí mi afición por los Beatles y los computadores, lo que me llevó a aprender inglés y programación a temprana edad. Conocer a Martín, quien me llevó a Mara y luego al yagé. Que Paula hubiera sido destinada a trabajar justo a pocos metros de mi escritorio o conocer en medio de una asignación de trabajo a Andronicos, el amigo que me contactó con David Collins, gracias a quien pude estudiar y vivir en Canadá, entre muchos otros eventos providenciales.
Y asimismo reconozco los eventos en los que si no hubiera contado con alguna protección sobrenatural, no hubiera podido llegar a donde estoy: Ese taxi que me atropelló en mi bicicleta cuando tenía 15 años pero que apenas me causó unos moretones, ese asaltante que me lanzó una puñalada que logré esquivar cuando presté servicio militar en la Policía, esa vez que caí de una liana en el parque Tayrona de unos 4 metros de altura y terminé con contusiones en los dos pies pero sin fracturas o aquella bella noche en la que un paramilitar me confesó que se había ofrecido a matarme por haber hecho sufrir a una querida amiga suya.
La lista es más larga pero no me quiero poner sensacionalista. El caso es que parece incuestionable que alguien o algo me ha estado protegiendo de mi propia estupidez durante todos estos años. ¿Te suena familiar? Si es así es porque estamos llegando al corazón de la fe en Dios: Sabemos que existe por lo que ha hecho en nuestras vidas, las gracias que nos ha otorgado y las desgracias de las que nos ha salvado o liberado. ¿Si no él, quien?
Azar o Providencia

Una respuesta alternativa se me ocurrió hace un par de años mientras trabajaba en casa durante la pandemia. Estaba comiendo marañones tostados con miel de una taza en mi escritorio, mientras estaba concentrado en mis tareas. Después de un rato de extender mi mano repetidas veces y sacar una o dos de las deliciosas nueces, me di cuenta de que solamente quedaba un marañoncito en el fondo de la taza.
Lo iba a devorar en el acto, pero entonces se me ocurrió un pensamiento extraño. Si ese pequeño marañón tuviera consciencia, seguramente habría podido sentirse único y especial. Cuando estaba con sus otros 40 o 50 compañeritos habría notado como una misteriosa garra gigante se abalanzaba sobre ellos y los iba extrayendo uno por uno.
Es posible que en un par de ocasiones hubiera tenido justo ese marañón entre mis dedos por un segundo, antes deslizarse sin querer. Luego, cuando ya solo hubiera cuatro o cinco de ellos, el afortunado marañón se habría dado cuenta que mi mano se dirigía directamente hacia los otros, siempre evitando tocarlo hasta que, por fin, llegó su turno.
Entonces, Marañuel – digamos que se llama así – atrapado entre los dedos del gigante de ojos de vidrio, se habría dado cuenta de que el todopoderoso comedor de marañones le perdonó su vida una vez más. En vez de lanzarlo a su bocota como a los demás, se quedó mirándolo con atención como un orate.
– “Soy el elegido por la divinidad, claramente estoy protegido de la fatalidad que castigó a mis hermanitos. Tal vez es mi premio por ser el mejor de entre ellos, o tal vez por haber sido el más sincero en mis oraciones para no ser comido. Quizás los demás merecían su destino, algo debieron hacer mal.”
Esto podría haber sido el razonamiento del acaramelado frutito mientras yo lo veía indefenso entre mis dedos.
Eso, justo antes de lanzarlo al aire y atraparlo con mi boca de un chasquido, para luego ir a la cocina a servirme una taza más del adictivo pasaboca.
Medité durante varios días sobre esa idea y no encontré fallas en la lógica del marañón excepto por una importante: Yo era el dios que administraba las sentencias en esa taza de porcelana y ni por un momento se me ocurrió seleccionar los marañones que me iba comiendo por ningún criterio distinto a ir agarrando el que mas próximo estuviera al lugar aleatorio donde cayeran mis dedos.
¿Qué tal si Dios hace lo mismo con nosotros? Lanza su mano y va agarrando humanitos a los que les va regalando dones, otros a los que se lleva a la boca para masticarlos un rato y otros a los que se traga de una sola vez. Pues no se necesita a Dios para hacer algo que las leyes de la física pueden hacer sin ningún problema, aunque siempre podemos llamar Dios a ese fenómeno cósmico que hace que unas cosas sucedan y otras no. O más bien diosa, como voy a explicar en un momento.
Durante los años siguientes, me dediqué a explorar libros sobre astrofísica y mecánica cuántica para tratar de entender a ese Dios cruel pero justo que imparte dones y penurias sin distinguir credos, méritos o culpas: El Azar.
Esa exploración me llevó a través de la segunda ley de la termodinámica, la teoría del caos con su efecto mariposa y las matemáticas fractales. Son temas muy interesantes que explican la ciencia detrás de lo que llamamos azar y brindan herramientas para modelarlo de forma matemática, pero no voy a ahondar sobre esos conceptos en este episodio porque se alejan un poco del punto al que quiero llegar. Lo que quiero compartir es que hay dos universos teóricos que pueden existir: uno en el que la bondad se premia y la maldad se castiga, donde todo lo que sucede obedece a un plan detallado y donde es posible esquivar las consecuencias y otro universo que es tan complejo, rico e inmenso, que la combinación de todos los factores que intervienen da lugar a algunos fenómenos predecibles, pero muchos más que no se pueden anticipar ni mucho menos controlar.
La ciencia es contundente, el universo que habitamos es el segundo: uno dominado por el azar, que sin embargo tiene un orden gracias a estar gobernado por unas leyes físicas inflexibles.
Nací gracias al azar de que mis padres se conocieran en una reunión de jóvenes revolucionarios y fui dotado de buena salud, capacidad intelectual y facilidad para los idiomas por el azar genético heredado de dos padres saludables y particularmente talentosos para la comunicación. Ingresé a una universidad donde inicié una exitosa carrera en tecnología gracias al azar de conocer a mi amigo Jensy. Conocí la espiritualidad gracias al azar de encontrarme con mi amigo Martín y vivo en Canadá gracias al azar de conocer a mi amigo David Collins.
También estoy vivo y entero gracias al azar de no haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado y tal vez nuevamente gracias al azar genético de tener huesos relativamente fuertes.
Pero el azar también me otorgó un cerebro sobrecargado de ciertos neurotransmisores que me hacen propenso a la ansiedad, a las obsesiones y a las compulsiones, una fascinación por el sexo femenino que me ha metido en problemas más de una vez – aunque me ha dado también muchas satisfacciones – y la tendencia genética a sufrir de hipertensión y tal vez calvicie dentro de algunos años.
Pero nada de lo que acabo de decir quiere decir que yo no tenga ningún mérito, ni tampoco que no exista la divinidad. ¿Confundida? Permíteme explicarlo:
Haber conocido al dios Azar me ha obligado a ser más humilde, porque no me puedo permitir la soberbia de considerar que tantas bendiciones obedecen solamente a mis méritos personales. Sé que he sido afortunado y estoy muy agradecido por ello. ¿Con quién? Con el Azar, por supuesto. Tampoco me siento culpable por la parte coja del trato. Tengo mis cargas, pero sé que en gran medida no son mi culpa, ni mucho menos de mis padres. Es tan sólo el lado oscuro del Azar.
También sé que el Azar no me ha regalado todo lo que tengo y lo que he logrado. Me ha brindado oportunidades, ha creado posibilidades para mí, pero soy yo las he aprovechado. He sabido cultivar y cuidar a los buenos amigos que han llegado a mi vida y me he ganado la confianza de quienes me han ofrecido su ayuda. He logrado vencer mis impulsos destructivos y convencer a la mujer que amo de que vale la pena seguir a mi lado a pesar de mis debilidades. De la misma forma, he tenido que dar la pelea para superar las cartas difíciles de la baraja con la cual he tenido que jugar y aunque no puedo cantar victoria, hasta el momento no lo he hecho del todo mal.
Pero el azar es como dije antes, implacable. No tengo ninguna forma de negociar con él, tampoco lo puedo engañar. Es un dios que no busca alabanzas ni oraciones y tampoco castiga, solamente crea oportunidades de creación y de destrucción. La representación mística que más se acerca a este arquetipo sería el dios Shiva con su contraparte femenina Shakti. Shakti es destructora y transformadora, el cambio constante y final de los ciclos cósmicos. Se relaciona estrechamente con el concepto de lila, que el juego divino y caprichoso con el que se crea y destruye el mundo. Lila refleja la naturaleza impredecible del azar.

Como diosa de la danza, Shakti puede cambiar el curso del destino en un instante con un movimiento al azar de su cuerpo
Ante ese poder, el talento personal que uno pueda tener parece irrisorio, pero no es así. Conocer el azar confiere un poder muy importante: Conocer las reglas del juego nos permite jugar de la mejor forma posible con las cartas que recibimos por parte del destino.
Instintivamente, todos tratamos de ajustarnos a las circunstancias que el azar nos depara, pero no siempre lo hacemos de la mejor forma, precisamente porque desconocemos las reglas del juego: Si tu enfoque es cumplir una serie de normas religiosas o mandamientos divinos con la esperanza de recibir mejores cartas, o si tu estrategia es orarle a tu Dios para que mágicamente haga que el tres de bastos sea más fuerte que el as de espadas, entonces estás desperdiciando la oportunidad de hacer lo mejor que puedes con lo que tienes.
Mi comprensión de las reglas del juego se aclaró mucho cuando llegaron a mis manos dos libros del brillante escritor y excorredor de bolsa Nassim Nicholas Taleb, el mismo autor de Antifrágil: Se trata de “Confundidos por el Azar” y “Cisne Negro”. Los tres son libros magníficos que te recomiendo leer. Lo que nos enseña Nassim es que debemos hacernos conscientes de que habitamos un mundo dominado por el azar, el cual, a fuerza de ciencia y desarrollo tecnológico hemos convertido en uno que genera la ilusión de ser predecible y justo.
Nuestros ancestros eran más conscientes de la inclemencia del Azar porque no tenían concreto, vacunas, bomberos, policía, constituciones, leyes y un largo etcétera. La desgracia y la muerte podían asomarse en cualquier esquina y de hecho lo hacía con frecuencia. Por eso, las familias tenían muchos hijos, al fin y al cabo, casi con certeza uno o dos morirían durante la infancia.
Pero en el mundo moderno, en el que consideramos como algo natural los derechos humanos, incluyendo el derecho a la búsqueda de la felicidad, olvidamos que seguimos viviendo en un Universo dominado por Shakti. Entonces de vez en cuando la diosa danza y se manifiesta como un cisne negro: todos piensan que los cisnes siempre son blancos hasta que de pronto uno negro aparece de la nada.
Nicholas Taleb usa la figura del cisne negro para referirse a eventos inesperados, tanto positivos como negativos, que pueden cambiar el curso de los acontecimientos, determinar un rumbo futuro distinto y en general transformar la realidad. Los cisnes negros pueden aparecer a nivel personal, familiar, en una comunidad, nación o incluso a nivel planetario.
Pero la característica más importante del cisne negro es que no se puede predecir. Por lo tanto, el calentamiento global, la pandemia del coronavirus o la invasión de Rusia en Ucrania no son cisnes negros. Todos estos eventos eran previsibles y de hecho muchas voces los anunciaron con suficiente anticipación. Algunos ejemplos de cisnes negros que se han presentado en mi vida podrían ser el haber tomado yagé, la crisis de ansiedad que tuve en 2016 o conocer a las personas que me han abierto las puertas de grandes oportunidades o de difíciles lecciones de vida.
Lo que propone Nassim es que, al no poderlos predecir, lo único que podemos hacer frente a los cisnes negros es prepararnos para enfrentarlos o aprovecharlos: Podemos entrenarnos para ser antifrágiles y reducir el riesgo de que un cisne negro negativo nos destruya y podemos crear oportunidades para que se presenten cisnes negros positivos.
La primera parte la expliqué con más detalle en el episodio sobre Antifragilidad, pero el concepto general es que podemos cultivar la capacidad mental de no solamente resistir ante la desgracia inesperada, no solamente de ser resilientes para rebotar cuando la vida nos tumbe, sino que incluso podemos ir más allá: cada vez que la vida nos enfrente a un evento trágico, podemos usar esa experiencia como un campo de entrenamiento para fortalecernos, aprender algo nuevo, adquirir sabiduría para ayudar a otros y sembrar nuestra propia felicidad futura.
Parte de ese entrenamiento consiste en ser conscientes de la existencia de cisnes negros negativos. Enfrentar esa realidad sin la falsa esperanza de que estas exento por ser tú. Antifragilidad significa tener la certeza de que sin importar cuan difícil sea la situación que enfrentemos, la noche siempre dará paso al día y podremos levantarnos de nuevo y sonreír. Finalmente, nos invita a formar una actitud positiva frente a la incomodidad, el aburrimiento, al dolor y sobre todo frente al fracaso.
Si huyes de las pequeñas pruebas que la vida te pone no vas a tener la fortaleza necesaria para enfrentar las grandes. A veces vale la pena incluso enfrentarnos voluntariamente a nuestros miedos y adelantar las tareas desagradables que sabemos que tendremos que hacer para aumentar nuestra autoconfianza y sentir que cada vez nos hacemos un poquito más fuertes, más sabios, más antifrágiles.
La segunda parte: exponernos a los cisnes negros positivos, consiste en propiciar actividades y situaciones en las que puedan presentarse oportunidades provechosas fortuitas. Por ejemplo, si trabajas en un cubículo aislado, sin comunicación con personas que te permitan crecer y solo sales para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, entonces la probabilidad de que surja una oportunidad para un acenso, o para hacer un negocio excepcional son casi nulas.
Lo que puedes hacer entonces es forzarte a conocer gente de otras áreas con frecuencia, participar en eventos sociales, inscribirte en asociaciones profesionales, hacer un curso de teatro, inscribirte a lecciones de cocina o cualquier cosa que te exponga a conocer nuevas personas, aprender nuevas habilidades o pensar de forma diferente. Todos esos son pretextos para que surja un cisne negro positivo.
Nicholas Taleb dice que es por esa razón que las ciudades son mucho más prósperas que el campo: una alta densidad de población incrementa la posibilidad de que dos personas que pueden complementarse y apoyarse mutuamente se conozcan y generen oportunidades que antes no existían.
Desde luego, saber qué hacer, cómo hacerlo, cuando hacerlo, dónde hacerlo y sobre todo qué NO hacer, cómo NO hacerlo, cuando NO hacerlo y dónde NO hacerlo es donde radica la magia. Tener buenos genes, buenos amigos y buenos valores es un buen comienzo, pero no es suficiente. Hay algo dentro de ti que poco a poco va encontrando la manera de guiarte para sortear el azar, sacar provecho de las oportunidades y salir fortalecida cuando se presente la adversidad.
Ese algo dentro de mí es la luz que ha iluminado mi camino, es la sabiduría que ha ido creciendo a medida que me he hecho más consciente de la realidad. Ese algo dentro de mí es el Dios que siempre quise conocer, el Dios que alguna vez creí que habitaba en los cielos o en una dimensión diferente. El Dios a quien creí tener que alabar y temer. Es el Dios que siempre ha estado conmigo, que me ha rescatado de los abismos profundos y me ha guiado de nuevo hacia la luz, ese Dios es mi propia consciencia.
Si quisiéramos ponerle nombre a ese Dios, podríamos acudir a la figura hindú de Saraswati, la diosa de la sabiduría, la música, la inteligencia pura y la claridad mental. Se asocia con Vak o la palabra sagrada, la capacidad de expresar la verdad y los conocimientos que nos iluminan.

Sarawsati es la consorte de Brahma el creador, así que participa del conocimiento de las verdades cósmicas fundamentales.
Los textos védicos describen a Saraswati como la guía para adquirir conocimiento y discernimiento, pero también su aplicación práctica para tomar decisiones acertadas. Esta sabiduría aplicada se basa en la ecuanimidad, visión clara y entendimiento de las leyes universales. Una definición sorprendentemente cercana al concepto de ciencia, que aún no existía en el tiempo de los vedas.
Cuando ingresé al camino del yagé, una de mis más fuertes motivaciones fue la de conocer los misterios de Dios y una de las experiencias más bellas que tuve durante esos años fue cuando tuve la visión de una diosa hindú sobre un jardín lleno de flores blancas y amarillas. Los cisnes negros de mi crisis de ansiedad y mi mudanza a Canadá me sacaron del camino chamánico y me pusieron en una ruta de aprendizaje a través de la ciencia.
Haciendo uso del naturalismo poético también podría decir que la diosa Shakti me guió desde el yagé para seguir el camino de Saraswati a través de la ciencia. Y Saraswati siempre estuvo aquí, observándome con paciencia desde el trono de mi propia mente mientras yo la buscaba afuera… confundido por el Azar.
Este episodio está dedicado a mi madre, Julia Elena en su cumpleaños número 70. ¡Te amo, mami!



